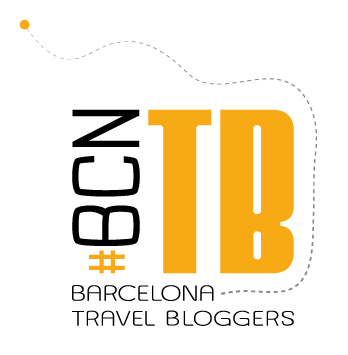Una de las cosas que más sorprende a cualquier europeo que sale de su continente es la magnitud que adquiere la Naturaleza en otros lugares del mundo. Europa tiene preciosos rincones y rebosa historia, pero aunque conserve bonitos parajes naturales, son de miniatura. Mi viaje por Sudamérica lo empecé en Manaos, la capital brasileña del Amazonas y por donde discurre la madre de todos los ríos. A su paso por esta añeja ciudad, el Amazonas ya tiene un caudal espectacular y se parece más a un mar que a un río. Esta ruidosa urbe creada de la nada en mitad de la zona boscosa más densa del planeta no ofrece gran cosa, aunque resulta ser un buen campamento base para hacer incursiones a la selva.
 Manaos, ciudad de unos dos millones de habitantes, la fundaron los portugueses en 1669 con la intención de proteger la parte norte de su nuevo imperio. Pronto empezó a crecer y se convirtió en un importante polo comercial. De allí salían para todo el mundo las materias primas que contenía la selva. A finales del siglo XIX vivió su época de esplendor gracias al caucho, época durante la cual se construyeron la mayor parte de los edificios nobles, entre los que destaca su ópera. Por aquel entonces, era la única ciudad del país con electricidad y alcantarillado. Sin embargo, con la aparición de la competencia en Asia empezó el declive, y desde los años setenta del siglo XX es una zona franca por ley desde la que se importan/exportan y fabrican electrodomésticos y otros bienes de consumo.
Manaos, ciudad de unos dos millones de habitantes, la fundaron los portugueses en 1669 con la intención de proteger la parte norte de su nuevo imperio. Pronto empezó a crecer y se convirtió en un importante polo comercial. De allí salían para todo el mundo las materias primas que contenía la selva. A finales del siglo XIX vivió su época de esplendor gracias al caucho, época durante la cual se construyeron la mayor parte de los edificios nobles, entre los que destaca su ópera. Por aquel entonces, era la única ciudad del país con electricidad y alcantarillado. Sin embargo, con la aparición de la competencia en Asia empezó el declive, y desde los años setenta del siglo XX es una zona franca por ley desde la que se importan/exportan y fabrican electrodomésticos y otros bienes de consumo.
Lo más importante de la ciudad se puede visitar en una mañana. Además de algún edificio colonial y el ‘encuentro de las aguas’ (durante seis kilómetros confluyen paralelas las oscuras aguas del río Negro con las arcillosas del Solimões), el mayor atractivo que tiene actualmente la ciudad es su puerto. Allí, decenas de barcos de mercancías y pasajeros se sincronizan para atracar y embarcar, desplazando a diario miles de personas y toneladas de productos. Antes de descender por el Amazonas contraté una excursión de tres días a la selva, en un paraje apartado a orillas del río Urubú. Dormí en hamaca e hice lo que acostumbran a proponer en este tipo de lugares: pesca de piraña, avistamiento nocturno de cocodrilos, paseos por la selva etc. Aunque tal vez suene un poco ‘guiri’, es muy impactante andar por estos parajes, ver y oír la infinidad de animales que se esconden tras las ramas o bajo el agua.

Me despedí de Manaos y me embarqué en un barco de tres plantas dirección Santarém. Este descenso, que duró algo más de treinta horas, fue toda una experiencia. Sobran horas para leer y descansar en la hamaca, conversar con los demás pasajeros y contemplar las maravillosas vistas que ofrecen el Amazonas y sus afluentes.
Cerca de Santarém hay un pequeño poblado de pescadores que posee una de las mejores playas fluviales del mundo: Alter do Chão. El ambiente es pausado, y las puestas de sol quitan el hipo. Además, las aguas son mansas y cálidas, ideales para el baño. Y aquí, como también sucede en Manaos, se pueden contratar excursiones a la selva.
Aunque la tranquilidad de Alter do Chão invite a quedarse una buena temporada, el Amazonas sigue fluyendo, así que me volví a cargar la mochila al hombro para coger otro barco con destino Belém, la ciudad portuaria donde desemboca el Amazonas. A pesar de su mala fama, Belém me encantó. Es cierto que hay rincones que no transmiten mucha seguridad, sobre todo de noche, pero su catedral, la fortaleza y el mercado ver-o-peso (donde se come deliciosamente y a buen precio, a pesar de tener que estar pendiente de los carteristas), compensan la estancia. El calor y la humedad de la ciudad invitan a saborear jugos de frutas desconocidos para paladares occidentales, como el de açaí.
Delante de Belém, aunque a tres horas en ferry, se encuentra la isla de Marajó, un trozo de tierra del tamaño de Suiza formado de los sedimentos que ha ido arrastrando el Amazonas durante miles de años. Es una isla especial, ya que a pesar de sus gigantescas dimensiones cuenta con escasas poblaciones, y por sus calles sólo se ven motos, bicis y bueyes. En Marajó me alojé en la pintoresca villa de Soure, donde degusté buey y probé por primera vez las deliciosas tapioquinhas. En Soure no se puede hacer gran cosa, y el mejor plan acaba siendo coger una bicicleta y acercarse a las infinitas y solitarias playas aledañas. Marajó, donde apenas recalan turistas, resultó ser un muy buen lugar donde descansar antes de emprender el trepidante viaje por el nordeste brasileño del que hablaré próximamente.